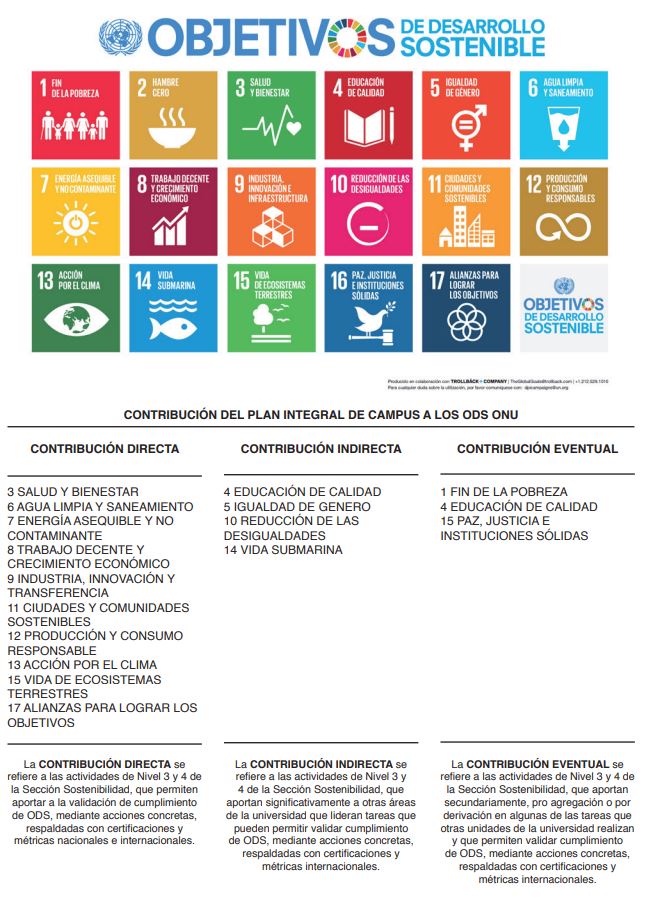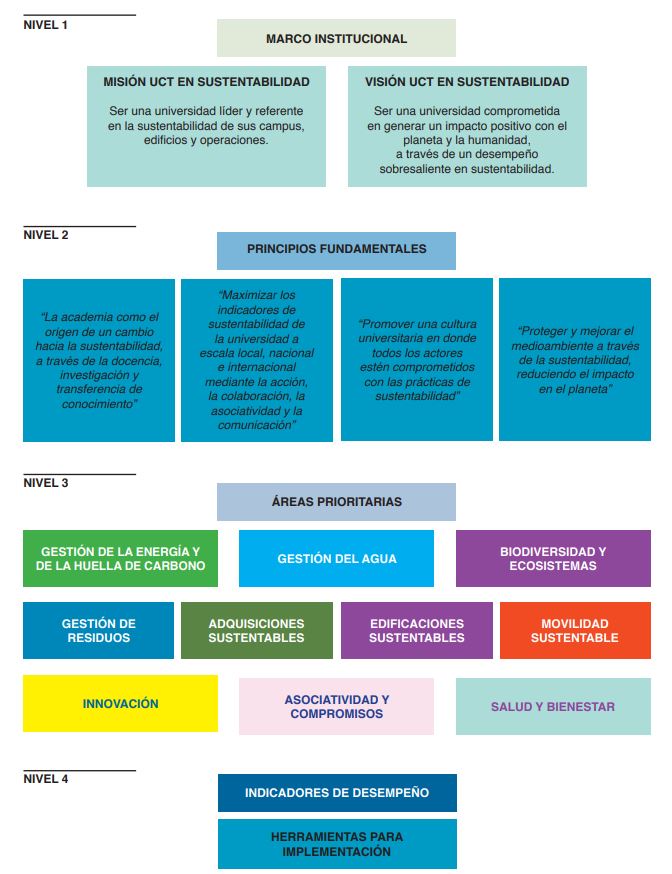Por Vittorio Tronci, jefe de la Unidad de Edificación de Ciudades del Ministerio de Energía
Como Ministerio de Energía, estamos trabajando en la implementación de la Ley de Eficiencia Energética, la cual en sus artículos 3 y 4 referidos a edificaciones, presenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la certificación de construcciones existentes.
Actualmente, la Calificación Energética de Viviendas sigue siendo un instrumento voluntario y entrará en vigor con la ley, una vez se cumplan los tiempos de toma de razón por la Contraloría. Sin embargo, la obligatoriedad aplicará a los edificios nuevos que incluyan publicidad de venta, sin considerar las edificaciones antiguas o existentes, lo que representa un desafío en el marco normativo.
Como institución, queremos avanzar generando proyectos demostrativos para la renovación energética del parque construido. En ese sentido, uno de los referentes más exitosos ha sido el Programa Mejor Escuela, que busca mejorar el acondicionamiento térmico de las escuelas y liceos de Chile con eficiencia energética.
Con un presupuesto de 19 mil millones de pesos, financiados por un fondo de infraestructura verde de la Dirección de Presupuestos (Dipres), este proyecto se ha transformado en un referente en la renovación energética de edificios existentes, respondiendo transversalmente a muchos de los temas que están considerados tanto en la Ley de Eficiencia Energética, como en los acuerdos establecidos dentro de la Agenda de Energía, que es la hoja de ruta de nuestro quehacer institucional.
Mediante la mejora de la envolvente térmica y la incorporación de atributos de eficiencia energética, Mejor Escuela, busca elevar los estándares de construcción y fomentar la competencia en el sector, con un impacto directo en mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes de educación pública.
Un punto clave de este trabajo es la colaboración con la Certificación de Edificio Sustentable (CES), donde el Ministerio busca certificar al menos dos escuelas como pilotos de la nueva versión enfocada en edificaciones existentes. Este paso demuestra un compromiso con la certificación de construcciones, superando incluso las brechas normativas.
Es así, que, como Ministerio de Energía, no solo cumplimos con los requisitos establecidos, sino que también estamos liderando el camino hacia estándares superiores en la eficiencia energética de las edificaciones en nuestro país.